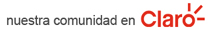cultura
Una vez amé a un pez
14 Oct 2016

Me es difícil describir al hombre que una vez amé sin referirme a su hogar: el vasto e inconmensurable océano. Su caminar era pausado y un tanto torpe, como si todavía no comprendiera del todo las leyes de gravedad y cómo usarlas a su favor. No recuerdo mucho de su rostro, pero jamás me olvido de las pecas sobre su nariz, porque esas manchitas delataban que detrás de ese hombre fuerte y alto, habitaba un niño cuya inocencia permanecía intacta.
Un día me dijo que quería llevarme a un lugar muy especial para él. Me explicó, en su característico hablar atolondrado, que existía un mundo mágico y hermoso al que él podía acceder y que quería mostrármelo. Me sentí honrada de que eligiera mostrarme algo que significaba tanto para él.
Y así fue que asentí. Estábamos sentados en un café y de pronto se puso de pie, me agarró la mano y me llevó hacia el borde de un altísimo acantilado que quedaba en las afueras de nuestro pueblo, a sólo unos pocos kilómetros de mi casa. Y sin embargo, percibí que el espacio entre aquel lugar y mi casa era un abismo tan grande como el que teníamos ante nosotros.
El mar salvaje se extendía por lo que parecía una eternidad. Las olas rompían sobre las rocas de forma violenta y sentí vértigo. Quise volver a mi pueblo, pero ya había cruzado el umbral. Inclusive si hubiera vuelto en ese instante, ya no sería la misma. Yo quería conocer aquel mundo, aunque fuera tan solo una fantasía.
Permanecí observando las olas formarse y golpearse violentamente contra las rocas mientras él, el hombre que una vez amé, me tomó de la mano e inició el salto. Y yo, yo salté con él. Recuerdo apretar su mano con más fuerza mientras caíamos a toda velocidad hacia el agua. En algún momento, nuestras manos se separaron, quizá el caía más rápido, no lo sé. Recuerdo pensar en todos los finales que podrían acompañar a ese salto.
Mis pies se sumergieron en el agua glacial, luego mis rodillas, mi abdomen, mi cuello y mi cabeza. Sentí tanto frío que ya no podía moverme. Tampoco podía pensar, así que me rendí. En algún momento supe, de forma instintiva, que este sería mi fin.
Mientras me sumergía observé como las olas salvajes se convertían en quietud y como la luz se convertía en oscuridad. Me acercaba a lo más profundo del abismo y, cuando ya casi no veía nada, apareció el pez con una estrella brillante en la frente. La luz me permitió ver el fondo del océano, cubierto de rocas milenarias y de cargas ancestrales. Busqué mi cuerpo pero ya no estaba, se había disuelto.
El pez se acercó y me dirigió una mirada dulce. No habló, pero en ese instante supe quién era y por qué me había traído aquí, inclusive si me causaba dolor. Me pregunté si no era demasiado pronto para comenzar a mover esas rocas, ¿tendría la fuerza? Y la mirada dulce del pez asintió. Él estaría a mi lado y también lo estaría su estrella, brindándome la luz para que pudiera ver.
Pensé que aquel mundo mágico al que me había invitado sería divertido. Yo no quería esto, ¡yo sólo quería divertirme! ¿Qué hacía aquí, en este mundo desconocido y hostil? ¿Por qué, si el pez me amaba, me había llevado a ese lugar? Sentí mucha rabia, ¡hasta llegué a pensar que el pez estaba atentando contra mi felicidad!
El tiempo entero estaba allí, en ese territorio ajeno que era el fondo del mar. Poco a poco, mi vista se fue acostumbrando a la oscuridad y fue así que comencé a notar que debajo de cada roca había un destello de luz. A veces, en vez de luz, podía percibir una suave melodía escapándose del peso de la roca. Sentí curiosidad y esa curiosidad fue mi motivación para comenzar a mover, con muchísimo esfuerzo, esas piedras inmensas.
El pez me acompañaba y, cuanto más crecía nuestro amor, más grande eran mis ganas de descubrir todos los tesoros que se escondían debajo de las piedras. Apoyaba mis pies con fuerza en el suelo del océano, desafiando con todo mi ser las leyes de gravedad, y empujaba hasta que las piedras se disolvían lentamente hasta convertirse en agua.
Encontré, debajo de una de ellas, a una niña que todavía recordaba como jugar. En otra, encontré el tesoro del perdón y se lo regalé a mi padre, aceptándolo tal como era y liberándome de sus cargas. También encontré a mi madre, sonriente y alegre y supe que, al final de toda esta aventura, seríamos las grandes amigas que siempre estuvimos destinadas a ser. Encontré una voz que todavía no se define, pero que sabe que algún día, cuando sea el momento, lo hará.
Estuve tanto tiempo compenetrada en mi tarea que no me di cuenta de que estaba rodeada de otros seres que hacían lo mismo que yo. De pronto percibí que ahora yo también tenía mi propia estrella. Y en ese instante comencé a sentir mi materialidad nuevamente, observé mis manos y mis pies materializarse. Comencé a elevarme rápidamente hacia los rayos cálidos del sol hasta que alcancé la superficie y sentí, por primera vez en demasiado tiempo, que mis pulmones se llenaban de aire.
El sol se estaba acostando en el horizonte y no pude evitar las lágrimas de emoción. ¡Qué aventura! El corazón me latía como si nunca hubiera latido. Dirigí la mirada hacia la cima del acantilado. Y allí estaba, el hombre que una vez amé. Sonreímos una sonrisa cómplice y cada uno siguió su camino.
Por: Florencia Mieres Van der Werf (lilacmadeleine.com)